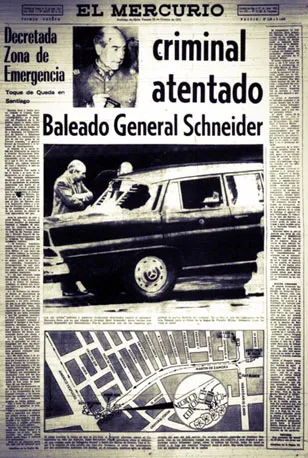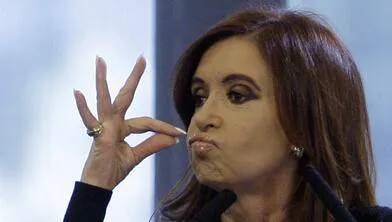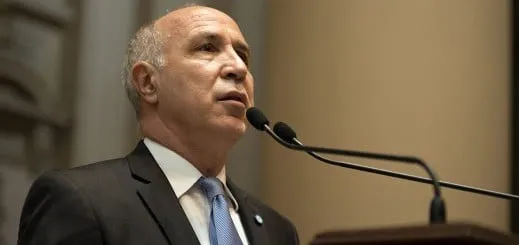Guerra comercial: en plena tensión del eje EE.UU-China caen acciones argentinas y se dispara el Riesgo País
En plena guerra por los aranceles, las acciones argentinas caen en Wall Street perdiendo un alrededor de un 4%, por el lado de los bonos globales cayeron un 2%.