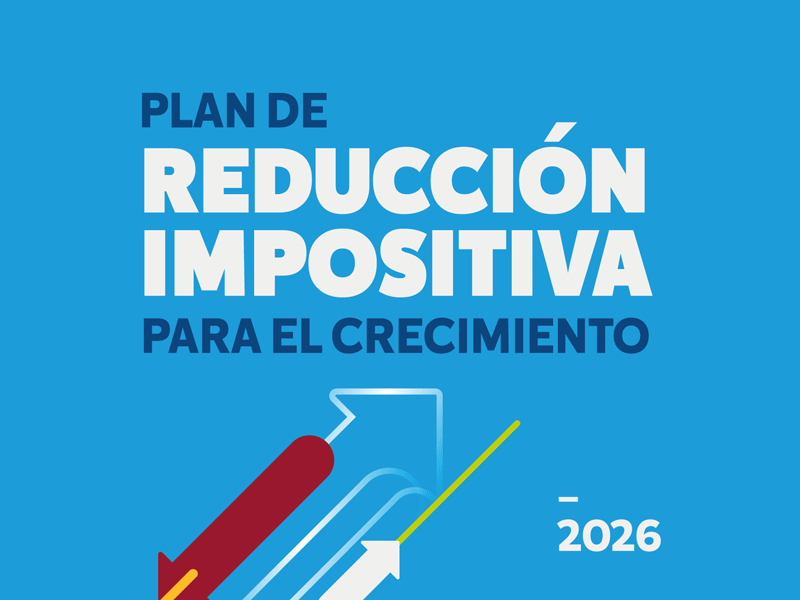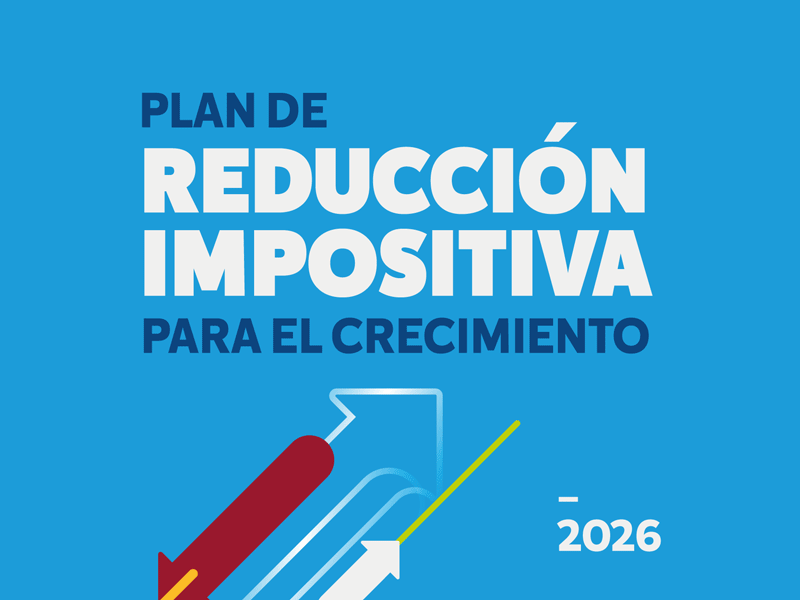Observadores de lujo
 J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
De la misma manera que cuando apareció la televisión se presagió el fin de la radio y cuando se popularizó el streaming se creyó estar ante el ocaso de la TV, cabe suponer que en el mundillo de las manifestaciones dramáticas quizás haya sembrado el terror la irrupción del cinematógrafo. Y es que ha sido así cada vez que un nuevo soporte ha cautivado las preferencias del público, con la amenaza de pasar a retiro a las formas de expresión precedentes. Lo cierto es que en la mayoría de los casos la novedad se ha integrado al ecosistema cultural y se impuso la convivencia entre formatos.
No sólo eso, los más atrevidos entre los creadores han venido experimentando con iniciativas de fusión que a veces (sólo a veces) han culminado con éxito. Es así como hoy vemos programas de radio en YouTube, consumimos películas por televisión y accedemos a los medios tradicionales desde una computadora. Todo es posible en esta realidad digitalizada y virtualizada del momento actual, que nos ofrece tener a disposición ilimitadas prestaciones, siempre y cuando haya una buena conexión a internet y un aparato que nos permita aprovechar ese contacto de la mejor manera posible.
Como ejemplo de adaptación de las artes escénicas a un ámbito diferente, el radioteatro no sólo funcionó de manera perfecta, sino que además alcanzó una popularidad enorme. Sin embargo, pese a que en televisión y en el cine ha habido excelentes versiones de obras que habían sido escritas para su puesta en escena en una sala, apreciarlas de ese modo significó resignarse a una sensación completamente distinta, en la que se perdían muchas de las condiciones que caracterizan la experiencia teatral típica. La única justificación radica en que lo audiovisual posee una llegada más amplia para una dramaturgia que, si no, apenas sería atendida por un puñado de espectadores.
Y es que resulta por demás complicado replicar en una pantalla lo que transmiten los actores en directo, con performances de las que la gente disfruta in situ, sin intermediaciones de ninguna clase, como viene sucediendo desde la Antigua Grecia hasta el presente. En definitiva, esos intentos no sobrepasan la categoría del remedo, una recreación que con mayor o menor éxito traduce en dos dimensiones lo que debería ser expuesto en tres. Es mucho, entonces, lo que desaparece en esa trasposición imposible, y los realizadores suelen resignarse a que, pese a su esfuerzo, nada será lo mismo.
Tal vez el mayor mérito de la cineasta Chloé Zhao en su largometraje “Hamnet” sea ese: haber convertido en un tramo impecable de su cinta la representación de una pieza de William Shakespeare en el Globe Theatre de Londres a comienzos del siglo diecisiete. Claro que, hasta llegar allí, nos vemos compelidos a asistir a las desavenencias conyugales del genial bardo y a la tristeza infinita que sobrevino tras la muerte de su hijo Hamnet, a la edad de 11 años. Por eso, esta película nominada en ocho categorías de los premios Oscar, se asume como un melodrama de época.
En vez de depositar el peso de la acción en Shakespeare (Paul Mescal), Zhao se enfoca en los padecimientos de Agnes, la esposa del escritor, que debe cargar con la responsabilidad sobre la familia, mientras su marido se aleja del poblado de Stratford para insertarse en el circuito teatral londinense. En esforzada actuación, Jessie Buckley encarna a esa madraza isabelina, rescatada del segundo plano de la historia por la coguionista Maggie O'Farrell, autora de la novela homónima. Y si bien el objetivo del filme pudo haber sido subrayar esa perspectiva femenina, lo mejor de sus 125 minutos se centra en cómo nos transforma en observadores de lujo de una función de “Hamlet”.


El Teatro Zorba ya lleva el nombre de René Bertrand: Un homenaje al "apasionado de las tablas"





En medio de la tensión gremial, Panal y UEPC negocian el inicio del ciclo lectivo

Avilés reflota al kirchnerismo y se despega de la crisis del agua